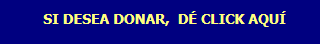33
WILLIAM VARGAS -CUBA-
Narrador. Egresado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso en el 2018. Miembro de la AHS.
Mención en el Concurso Nacional de Cuento Oscar Hurtado 2021.
Ha publicado en revistas literarias como Korad (número 40, 2021). Su cuento “Inventario” fue escogido para la antología “Despídase sin lágrimas” por la editorial mexicana Ciertas Palabras en el 2021.
William Vargas es el creador y coordinador general del proyecto internacional “Leo, luego existo” fundado en 2020 durante la pandemia como estrategia de resiliencia lectora. Actualmente, el proyecto sigue activo en redes sociales con presencia de múltiples países hispanohablantes de Latinoamérica y Europa.
Contacto:
E-mail: williamvc95@gmail.com
IG: leoluegoexistocomunidad
Blog personal: leoluegoexistoblog8.wordpress.com
Facebook: Leo, luego existo Comunidad
Diavolo
Mas, al cabo de sesenta minutos... el reloj daba otra vez la hora, y otra vez
nacían el desconcierto, el temblor y la meditación de antes.
La máscara de la Muerte Roja
Edgar Allan Poe
Vine a San Juan porque había muerto mi hermano.
Crucé el andén de la estación tres días después de la noticia sin tiempo de ver a mis amigos ni despedirme nada más que de mi madre. Aún me parece verla llorar y decir “¿Por qué Enrique haría eso?”; como si el Enrique que nos dejó hace cinco años para vivir aquí, fuera ese cuerpo lánguido sobre una cama fría.
Tarde desteñida aquella en la que llegué al pueblo. La estación vestía de papeles arrojados por doquier en una especie de otoño residual. Un anciano esperaba en uno de los bancos. Dos o tres personas más iban y venían por el sitio. En ese entonces respiré hondo, apretando la carta de recomendación de mi superior.
Le seré sincero, capitán: solo estoy aquí por él, dije al nuevo jefe. La muerte de mi hermano era el único móvil que me traía a este pedazo de pueblo devenido en isla
Pueblo donde el dolor de uno es compartido por todos. Lo confirman la alegría de los niños al jugar y la complicidad de los ancianos quienes, sentados en el portal de sus casas, ven morir la tarde.
Casi un año desde que llegué a este sitio, estático en un tiempo de casas y gente vieja. Cientos de días entre sus calles, detrás de una pista oculta en alguna mirada o gesto; al acecho de conversaciones que revelasen algo. Frágil espejismo este.
Sin embargo, el paredón de la calle Varela, ese fragmento recóndito de la ciudad, susurra las respuestas que tanto busco.
Descubrí la pared en mis primeras excursiones a la zona. De aproximadamente cinco metros de largo, al acercarme noté cómo las grietas en el cemento se volvieron agujeros de proyectiles.
Sobre el granito, una palabra escrita no con pintura, porque su color, la irregularidad del trazo y la textura tan familiar a mi oficio, arrojaron el mismo resultado: se trataba de sangre.
No mire mucho tiempo, oficial, me sobresaltó la voz de una anciana a mis espaldas. No lo haga, repitió sin levantar los ojos. Está maldita…La muerte se detiene allí para ver a la gente pasar…añadió la señora.
Supe después que era un muro de fusilamiento.
La esquina de la calle Varela fungía como leyenda urbana. La gente de aquí huye al asunto cuando se le pregunta por ello y comprendes que has tocado un nervio delicado en la armonía colectiva. Fueran o no reales, las historias inquietaban a todo el mundo.
Me intrigaba más lo allí escrito que los propios cuentos. Una palabra en italiano, reconocible gracias a mi roce con los turistas de dicha región. Sin embargo, no entendía el significado, lo que me obsesionaba en gran manera
Mi hermano había muerto y, sin ninguna pista de lo sucedido, vi en esos grafos el final de mi travesía. No entendía por qué o no quería hacerlo, no sé. Me olvidé del tema hasta que llegó a mis manos la orden de derribar aquel muro.
El paredón donde Antonio Trussardi, hijo de un inmigrante italiano y una negra de sangre esclava, pronunció sus últimas palabras frente al pelotón de fusilamiento
Antonio enmudeció durante segundos. Luego dio las razones que lo llevaron a incendiar una escuela con sus ocupantes dentro, la mayoría niños. Su voz firme, la mirada fría seguida de un “no me arrepiento”, enfurecieron a la multitud.
Los disparos sonaron en sucesión. Cayó el cuerpo como señal definitiva. La turba guardó silencio algunos minutos hasta que, en medio de gemidos, el moribundo comenzó a moverse.
Un ensangrentado Trussardi dirigió sus manos a la pared de ejecución. Dibujó con torpeza la palabra. El pueblo gritó y una nueva lluvia de balas arreció sobre el hombre.
Murió el 29 de agosto de 1920, vuelto un amasijo de carne y cartuchos, cuya roja caligrafía resistió los dos galeones de agua a presión, ejercidos en la orden de lavar de inmediato el muro.
Las siete letras persisten allí hasta ahora, treinta años después en que llegó a nuestra oficina la decisión de borrarla
— ¿A qué se debe la orden? –pregunté al depositar el documento sobre el escritorio.
— ¿Cuánto lleva ya con nosotros, Martínez? – contestó mi superior, pasando sus ojos desde la carta hacia mí.
— Un año, capitán.
— Entonces sabe bien de qué estamos hablando ¿Ha leído lo escrito allí?
— Sí, aunque no logro entender lo que dice, para serle sincero.
— Pero al menos sabe la historia de ese lugar ¿verdad?
Asentí. El hombre de desgastadas facciones apoyó los brazos sobre el buró.
– Allí han sido juzgados decena de criminales. –prosiguió– ¿Cree que Trussardi fue el único? ¡Qué va! Asesinos, degenerados, espías, conspiradores… han dejado su vida entre el polvo y las balas.
— Sin embargo, todos temen a Trusarrdi… incluso usted.
El capitán cortó su aire formal. Contuve la respiración, temeroso de haber llegado demasiado lejos.
— He preguntado a la gente acerca de este tema, capitán… –dije con presteza –…y creo que se ha desarrollado una especie de mito, no sé, que les hace pensar que…
Me detuvo con un gesto.
— Permítame refrescarle la memoria, si es que realmente ha investigado sobre el tema.
El capitán se levantó. Le cedí el paso. Yo no sabía nada del asunto más que por comentarios. Mi tiempo en la jefatura transcurría atando –o creyendo hacerlo– cabos que condujeran al presunto suicidio de mi hermano. Cuando no, me la pasaba resolviendo cuestiones menores. Mi tarea era enfocarme en los vivos y no en sus fantasmas.
— Después del famoso fusilamiento no ocurrió nada notable –continuó– a no ser alguno que otro disturbio. Confío lo haya estudiado en los expedientes, ¿verdad, Martínez? Parece que no conoce realmente el asunto, así que me veré obligado a informarle.
—Perdone mi ignorancia, capitán. Creí…
—Deje, deje… Pues bien, la vida en este pueblo siguió su curso hasta lo de Silvia Ocampo.
» Silvita, como le llamaban todos según los registros de la época, no estaba muy bien de la cabeza. Pese a esto, era muy noble. Todos la apreciaban a ella y a su familia.
»Había salido a la bodega durante la mañana de los hechos, con la jaba de los mandados y un par de zapatos nuevos para su esposo. Al pasar por la calle Varela, echó una ojeada al paredón. Nada fuera de lo normal: no era la primera en hacerlo. Sin embargo, se detuvo por más de quince minutos como si tratara de comprender lo allí escrito.
» Los pasantes atestiguan que Silvita parecía absorta en la lectura. No me mire así, esto sonará algo alocado, Martínez, pero déjeme terminar.
» Media hora después emprendió el rumbo hacia su casa. No se informó nada raro durante la noche. Comió junto a su marido y niños y luego fueron todos a dormir. En la madrugada de ese día, los gritos de Ocampo despertaron a la comarca.
El capitán hizo una pausa para observar mi reacción. Yo no contaba con sus años de experiencia, pero era lo suficientemente cauto para no asombrarme por historias así.
— Corrieron a socorrerlos los Díaz, sus vecinos más próximos, Los pobres quedaron atónitos al llegar a la entrada: en la puerta yacía colgado un collar de ojos y lenguas, cuidadosamente ensartados como si de una corona de Navidad se tratara.
» El señor Díaz pidió a su esposa que se quedara afuera. Corrió hacia el cuarto matrimonial y allí halló a su compadre Ocampo tendido sobre la cama en un charco rojo. Las cuencas de sus ojos, vacías y un manantial de sangre procedente de la boca, al parecer, medio desgarrada. Lo mismo pasó con ambos niños.
» Al llegar al desván, Silvia Ocampo estaba completamente desnuda, con todo el cuerpo lacerado. La mujer permanecía de espaldas a él. Portaba un chuchillo en su derecha. Cuentan que Díaz la llamó varias veces sin lograr respuesta alguna.
» Finalmente, Silvia se volteó. En su pecho, salvajemente cercenado, tenía… sí, como lo adivina… la palabra dibujada por Trussardi el día de su muerte. Luego dio un grito histérico y se cortó la garganta.
Recuerdo haber tragado en seco ante la mirada de mi jefe. ¿Qué se suponía que debía decir? En su rostro no había señal alguna de broma.
— ¿Seguro que todo esto es cierto, mi capitán? –pregunté, tímido.
— ¿Por quién me toma? ¡Está en los registros! ¡Léalos! La autopsia reveló que tanto el hombre como los niños habían sido envenenados –el rostro del capitán se ensombreció– Y lo que escuchará ahora le impresionará. ¿Sabe cuándo ocurrieron los hechos? En la madrugada del 29 de agosto de 1931, justo un año de la ejecución de Trussardi.
— Puede ser una coincidencia –dije con la imagen en mente de un Enrique frío sobre la camilla.
— Eso pensaron todos. Quizás le convenga saber el resto y así sacar sus propias conclusiones.
— ¿Hay más? –pregunté un poco sorprendido
— Hay más. El año siguiente a la muerte de los Ocampo fue el de la peste: el 29 de agosto de 1932. A eso de las diez de la mañana se registraron peleas de animales por todo el pueblo.
— ¿Peleas de animales?
— Sí. Nadie sabe cómo ocurrió, pero las bestias del condado enloquecieron y empezaron a morderse unas a otros. Desde las mascotas de casa y las callejeras hasta el ganado; todos sucumbieron a la locura.
» No hubo hogar que se librara del hedor. Se imaginará que, entre gente de campo y analfabeta, la higiene de por sí es escasa. La enfermedad, producto de la descomposición de los restos, arrasó. Los sobrevivientes quedaron con la certeza de una maldición pendiendo sobre ellos
Interrumpió nuestra charla un alarido proveniente de la sala principal.
— ¡Te voy a rajar la cabeza en dos, condenaó! –Un hombre sacudía a un muchachito con una mano mientras con la que tenía libre alzaba una botella de ron. .
— Severo, por lo que más quieras, cálmate, –suplicaba su esposa.
— ¡No me voy a calmar ná, coño! ¡El vejigo de mierda este tiene que aprender a respetar! ¡Te voy a matar, salaó!
Dos oficiales corrieron a separarlos. El niño yacía quieto.
— Armandito, mijo. Tú sabes que tu papá te quiere –decía la madre con las manos en la cara del chico.
Cuando llegamos, el marido aún se sacudía con violencia, tratando de soltarse de los oficiales.
— ¡Pero qué coño es esto! –el capitán alzó la voz. — ¡Severo Gonzes, ahora sí vas a dormir encerrado! ¡Mira que te lo advertí!
— ¡No! ¡Ay no! –Adelantó a decir la mujer
— ¡Pero Martica, vieja, un día de estos este cabrón va a matar a tu hijo! –añadió el jefe.
La mujer permaneció callada al lado del muchacho, quien jamás se inmutó ni con las sacudidas del padre. El borracho siguió profiriendo ofensas contra los presentes y desapareció por el fondo del cuarto bajo la custodia de los guardias.
— Mira para allá –soltó el capitán, mirándome para después fijar sus ojos el niño–Degenerado –soltó al verle las manchas violáceas en el rostro.
— Ay –continuó la mujer –Yo le pido…
— No hay nada que pedir. Dije bien claro que si volvía a meterse en líos lo ponía tras las rejas.
— Pero…
— Pero nada
— Él no es un mal hombre, mi capitán – la mujer titubeó. Guardó silencio algunos segundos como si pensara lo que diría después –Es a causa de la fecha, señor… Es esa cosa escrita allá –susurró y, por un instante, nuestros ojos se toparon. Miré el calendario: 28 de agosto.
El capitán no dijo nada. Despidió al niño con palmadas en la cabeza y le prometió a la mujer considerar el castigo de su esposo.
Yo quedé con mis fantasmas revoloteando en el pecho. Me golpeaba más que nunca la convicción de que las piezas faltantes del rompecabezas se imantaban entre sí. La luz estaba cerca, pero ¿realmente quería ir hacia ella?
Mi superior, al parecer, notó mi desconcierto. Parado en silencio frente a mí, ordenaba que le revelara mi ánimo.
— ¿Por qué habrá mencionado lo de la fecha? –pensé en voz alta.
Él sostuvo mi interrogante durante unos instantes; dejó que permeara la oficina.
— Se resiste a creer. –dijo, sacudiendo la cabeza– Quiere hacerlo, pero teme no hallar un punto final a su informe.
Balbuceé algo. El capitán me detuvo.
— Usted tiene miedo de agarrar por los hombros a la culpa. Miedo a que se le escapen las respuestas. Lo sabe, Martinez. Su hermano ¿no fue una de las víctimas en la boda de los Porterios?
— La boda no…
— ¿Cuándo ocurrió? – dijo; deseaba clavarme la pregunta desde hace mucho. –Dígala en voz alta. Diga la fecha.
Permanecí callado.
— Ya era jefe de esta estación cuando ocurrió la tragedia –continuó sin esperar mi respuesta–, yo mismo me encargué de investigarlo
» El novio, hijo de Emigdio Porterio, era muy tratable. Así que se montó una fiesta de las buenas: alrededor de sesenta personas, dos puercos, un guanajo y carnero asados, además de cajas y cajas de cervezas.
» Los Corcobas, sus vecinos más próximos, no fueron invitados al casamiento por viejos altercados familiares. Los mismos cuentan que esa noche trataban de escuchar la radionovela, casi imposible por el barullo y la música, cuando se hizo un repentino silencio. Bajaron el radio y quedaron así, durante algunos minutos.
» El bullicio volvió convertido en ovación unánime. El coro repetía una palabra a manera de lema. Finalmente callaron y el resto de la noche no se escuchó más nada.
»Al día siguiente, Sandro Corcoba halló abierto el portón de los Porterio al salir a botar la basura. Intrigado, se asomó. No esperaba encontrarse con tal cantidad de cuerpos desparramados por el lugar.
» Un suicidio colectivo, dictó la evidencia circunstancial. Todas las víctimas presentaban los mismos cortes en el cuello y en la muñeca derecha hechos, al parecer, con el cuchillo de comensales.
Sabía que era así. Yo había releído cientos de veces esos informes a fin de trazar el hilo que me condujera a la solución. Lo sabía muy bien porque Enrique estuvo entre ellos. Mis ojos recorrieron su nombre en los archivos policiales cerciorándose, incrédulos, de cada letra impresa.
—Su hermano estaba allí. Por eso usted vino a San Juan –su voz irrumpió en el miasma de mis recuerdos. –Vino buscando al culpable, pero no existe. Usted lo sabía, siempre lo supo.
Recordé el telegrama en las manos de mamá con fecha 29 de agosto, la desconfianza en nuestras caras y Enrique, tendido en la fría morgue, con su tosca media luna dibujada en el cuello.
Otra vez creí ver llorar a mamá ante la mención del nombre. Otra vez resonaron mi incredulidad e impotencia. Recordé la solicitud de traslado; el pasaje comprado ese día; mi rabia ante lo desconocido que me arrebataba lo propio; mis ganas de entender, de creer.
Dijeron suicidio. Jamás lo creí: mi hermano no era hombre al que la vida derrotara con facilidad.
— Dijo que antes de morir recitaban algo… –murmuré.
— Usted sabe bien qué era. Los Corcoba también lo sabían. En ese momento no lo reconocieron, pero días después en uno de sus paseos a la plaza, se detuvieron frente a ese miserable lugar. Lo escrito sobre el hormigón parecía gritarles la consigna noches atrás vociferada.
—Yo…no sé qué decirle, jefe.
— ¡Es esa palabra, Martínez! ¡Esa maldita palabra acabará con nosotros si no hacemos algo! Cada 29 de agosto la muerte nos acecha. Viene haciéndolo desde hace treinta años. Accidentes, enfermedades, homicidios… lo hemos visto todo.
» Parecemos cucarachas a la víspera de la locura…: insectos escurridizos ante el palpitar de los relojes que anuncian la medianoche: el inicio de la pesadilla.
» Todo esto mientras guardamos silencio con una nada más en mente que lo escrito en el muro.
» Usted no cree, Martínez; quiere hacerlo, pero no cree. Nos juzga de supersticiosos y brutos. Acéptelo. Las cosas son como parecen ser. Lo irracional es, a veces, la pieza que mejor encaja.
— Pero dejemos de manosear la historia y corramos a ese maldito lugar –dijo, tomando el documento sobre el escritorio. – Acabemos con esto de una vez por todas.
Mis memorias sobre gestión y cumplimiento de la orden son muy vagas. Ese 28 de agosto, los habitantes de San Juan nos reunimos para ver cómo derrumbaban el paredón.
Observamos a la maquinaria pesada asestarle golpes a la estructura. Bastó un par de ellos para que cayera y se resquebrajara hasta perderse entre los escombros.
La multitud guardó silencio en honor a sus muertos y luego el capitán exhortó a que celebráramos.
El pueblo se vistió de fiesta. Sonaron los tambores como hace mucho no lo hacían. Los niños correteaban por doquier, los grandes se entregaban al alcohol. El pasado había sido al fin enterrado.
No mentiré, yo también me alegré con ello. La muerte de mi hermano carecía de un móvil sobrenatural; así dictaban las pruebas. Él mismo se había cortado el cuello. No había otra explicación.
Quizás Enrique simplemente se cansase de todo, pero yo luchaba por creer que no fue así. Buscar un sentido a eso, la explicación correcta, era negar lo evidente: que la vida es una madeja de eventos sin relación alguna; somos nosotros quienes insistimos en jugar con sus aparejos.
Meditaba en esto después de la medianoche cuando el silencio tomaba lugar.
De pronto escuché un grito. El alarido espantó el sueño y rasgó la calma. Salí afuera y me topé con una histérica Marta Gonzes, la mujer que habíamos recibido en la comisaría la tarde anterior. De rodillas en la calle, llamaba a su niño.
— ¡Se lo han llevado! ¡No está en su cama! ¡Se llevaron a mi Armandito! –oí gritar a la mujer.
Mientras intentaba ayudarla, vi en sus ojos el terror dormido en mí. Mi mente trajo el anatema esculpido en la pared sobre la que pendían nuestras vidas. Yo no quería creer y, sin embargo, siempre lo hice.
Era la madrugada del 29 de agosto cuando los padres de San Juan lloraron por sus hijos perdidos, junto a la oscura palabra, en la inmensidad de la noche.