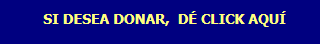24
VANESSA RICÁRDEZ SÁNCHEZ -MÉXICO-
Soy Vanessa Ricárdez Sánchez, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, escritora amateur desde mi adolescencia, con una esperanza interna de ver materializados mis proyectos e historias. Apasionada por muchísimas temáticas que parecen estar en total desacuerdo entre sí, por lo opuesto de su naturaleza. Soy una persona extrovertida que pasa más tiempo hablando, y posteriormente escribiendo sobre lo que habla, desde cultura pop, contenidos audiovisuales de cualquier género, formato y extensión, hasta política, historia universal y de México. Actualmente me encuentro dándole forma a algunas ideas que había dejado en el tintero de mi mente, relatos de mi adolescencia y algunas ideas frescas como el género del terror que han ido rodando. Soy una profesional que ha tenido sus primeros empleos como Docente, Investigadora, y Asistente de Comunicación. Durante mis años universitarios desarrollé narrativas digitales, algunas completas, otras inconclusas como mi obra más querida, pero más impredecible: “Internado Bravante”. Considero que este cúmulo de ideas, sentires, pesares y sentimientos, transformados en escritos les he apodado: cosechas, semillas, tierra, es por eso que en ocasiones me apodo como «eljardin», ya que todos los días cultivo algo que quisiera mantener por siempre. ¿Mi mente? Un jardín de ideas.
Contacto.
Correo electrónico: ricardezsv@gmail.com (correo alterno: outroctubre@gmail.com)
Redes sociales: Facebook: Vanessa RS. Instagram: @rinovane.
Dientitos
Era una tarde de verano, se había llevado una revista, al menos así les denominaba su mamá, porque para él, era una novela de bolsillo; breves pero apasionantes, según fuera el caso, de esas de amor “rosas” de las que tanto se burlaba su papá, cuando le veía leerlas enfrente de él.
Habían decidido hacer un viaje a Ébano, precisamente el fin de semana; tenía mucho tiempo sin ir a visitar aquellos lares.
The Marland era un pueblo a solo un estado de distancia del suyo, hacía muchísimo calor; pese a ello, no era tanto como el que presenciaría después...
Las nubes apenas le hacían batalla para protegerlo del sol, las hojas se mecían suavemente en las zonas más altas de los árboles, y el camino hecho a base de arena, vil arena que se tornaba rojiza conforme el camino se iba extendiendo.
La excusa de cargar con una novela, había sido para evitar aburrirse, su mamá le regañaría entonces, porque no por nada habían hecho el viaje hasta allá, habían ido con el firme propósito de convivir, visitar a la familia. Así que le sorprendió darse cuenta que su mamá le había dejado tranquilo; quizá se debía a que había encontrado con qué entretenerse, abstrayéndose de amonestar a su hijo. Suspiró.
Se encontraba en el porchecito rodeado de un par de mecedoras hechas a base de heno prensado, junto a un marco de madera que contorneaba la “puerta” que era un mero cuadrado rectangular que atravesaba la habitación, una pequeña cerca dividía parte de este porchecito, para delimitar la entrada y al mismo brindar otro espacio donde sentarse.
Y ahí estaba sentado, viendo como su tío terminaba de arrear las vacas, mientras su bisabuelita compartía carcajadas junto a su mamá, y abuelita, en la isla de la cocina, hablando de la recolección de unos huevos que podrían llevarse a su casa.
Un sinfín de comentarios, voces y risas podía captar, otros de sus primos y tíos que también andaban cerca, al fin y al cabo, había sido una reunión familiar, pero él había decidido apartarse un momento después de la comida.
La casa de su bisabuelita, como cualquier casita en The Marland, estaba dividida en islas, el dormitorio de ésta pertenecía a ese porchecito donde se encontraba, pintoresco, una cortina de colores brillantes por puerta, para disimular ése rectángulo que se abría como la boca oscura y desértica de un ser más grande que él.
Ahí adentro, estaba poblado por nada más y nada menos que una cama que había visto mejores tiempos, algo mullida y quizá cómoda, pese a tener marcados huequecillos donde el resorte se hundía debido a la avanzada edad del artículo. Una cómoda estilo imperio, surcada de unas hebras talladas en la madera tintada de color ocre, haciendo juego con un espejo alto. Esperaba que ningún rostro le regresara la mirada, en esas veces que se asomaba para ver los aposentos de su bisabuelita.
La cocina era también una isla individual, y el baño, o mejor dicho letrina se encontraba a unos metros más adentro del terreno donde se encontraba.
Aún recordaba cuánta curiosidad le generaba escuchar a su bisabuelita relatarle cada cuanto bañaba a sus muñecas, les cosía y las vestía con mucho esmero, algunas eran de porcelana, elegantes llenas de lazos, vestidos de encaje, mientras que otras eran las típicas “Nenuco” que tan populares fueron en alguna temporada entre las niñas, siempre se quedaba embelesado pensando si esas muñecas sentirían el amor y la atención que tanto les brindaba su dueña, su bisabuelita.
Una palangana hacía de bañera para ellas, y aquellas que tenían la fortuna de contar con cabello, recibían un peinado único por su dueña.
Se removió de su asiento, la banqueta de concreto del porchecito estaba comenzando a resultarle incómoda.
El polvo del camino rojizo que se elevaba con el escaso viento del ambiente le recordó que pronto anochecería, y… sus pensamientos comenzaron a correr.
Obviamente su familia se iría minutos antes de que el sol empezara a ponerse, casi nunca se arriesgaban a la carretera pasando las ocho de la noche, no, de ninguna manera. Entre muchas cosas, los tiempos se habían vuelto peligrosos, y había que apurarse a alcanzar los rayos del sol sobre la carretera pavimentada.
Cerró su novela, no había podido concentrarse, porque, de repente se sintió en otra época. Esa que jamás podría olvidar, pese a no haberla vivido, se volvía nítida.
Todo se había originado gracias a su tío, tan bromista, y a veces curioso, tornaba sus chistes y anécdotas; algunas personales y otras de algunas personas de los alrededores en relatos serios, oscuros y hasta tenebrosos.
Que si había visto una bola de fuego estrellarse en el campo a unos muchos cuantos metros más allá de su habitación, otra isla individual de los aposentos de su bisabuelita. Que si su sobrina, había visto a la mismísima... después de haberse burlado audiblemente de una calaca decorativa de uno de sus hijos, la cual ella había ayudado a decorar, como proyecto del Día de Muertos.
Que si su hermana había visto como un terreno con una casa que no “respetaba” la arquitectura y distribución tradicional en The Marland (ya que era una casa completa con todas las habitaciones “pegadas”). Esta casa en particular, había comenzado a emitir ondas de calor, llamas incluso, comentaron más testigos.
Mientras que otros vecinos habían escuchado como los muebles rechinaban, o parecía que alguien los trasladaba de un lado a otro a través del piso, los espejos se tornaban añicos, y las planchas de acero se estrellaban en el suelo, junto a unos lamentos nada agraciados, estando esta casa particularmente… vacía. Todo, producto de que ahí, justo ahí, se albergaba un tesoro, montones de dinero, monedas de oro, custodiadas por un ente, parecido al demonio, que cuidaba con todo su poder esos motines… hasta esa historia que recuerda tan vívidamente.
Pero esos eran fragmentos para comentar después, ninguna le había parecido tan impactante como la siguiente, esa que le hacía pensar si su tío la había imaginado, con esa habilidad que tenía para tejer acontecimientos ajenos, y propios, o si la había escuchado de alguien más, porque en conclusión… había sido real.
Ahora sí que dejaba a imaginación y creencia, si las leyendas se volvían mitos, o si los mitos contaban con más recursos fantásticos y eventos imposibles que rara vez se presentaban en las leyendas. O si las leyendas eran acontecimientos ancestrales que se guardaban bajo llave, en ése no físico, más sí mental, archivo familiar.
Así siempre lo había considerado. Eso era… verídico, al menos para él, que se dedicaba a leer múltiples historias, más nunca de terror, para eso ya tenía todas estas.
La risa de su tío le envolvió en ése momento, quizá alguien que había pasado a su alrededor le había saludado, y emitido algún comentario que provocara reacción semejante en el ranchero, que llevaba toda su vida lidiando con aquellos campos, primero bajo instrucciones de su papá, y después de manera personal.
No lo sabía, ni lo supo. Ya había pasado a un costado de él, rumbo a la isla de su habitación privada, el eco resonó en sus oídos mientras el breve pero audible sonido del viento, se entremezclaba con sus recuerdos…
Entre una de estas visitas a The Marland, su tío se había sentado precisamente donde él se encontraba sentado, a relatar esa historia, mito, leyenda, anécdota que dejó con los pelos de punta a más de un chiquillo que formaba el diverso corrillo alrededor del porchecito, entre primos, sobrinos, y tíos, recuerda como su tío se había arremangado la camisa a cuadros, y se había retirado el sombrero tomándolo por el ala más envejecida, mientras se acercaba para susurrar e iniciar la historia:
No hacía muchísimo tiempo, quizá medio siglo, o un siglo y un cuarto de siglo atrás, había existido un granjero, de los pocos no acaudalados quien sorpresivamente contaba con un carruaje, jalado por dos bellas bestias finas, dos caballos bayos, dóciles ante la instrucción de su dueño.
Don Otilio, sí, era un granjero que había visto tiempos mejores, sentimentalmente hablando, en la cosecha, quizá le iba mejor que en los asuntos familiares. En una época donde se murmuraba, señalaba y hasta despreciaba a las parejas que por azares del destino (según creencias) o más bien de la naturaleza, no habían sido bendecidas con descendencia, un chiquillo, un par de chiquillos, lo que fuera, nada. Su esposa, Herminia no había podido brindarle un heredero, por lo que habían pasado gran parte de su vida marital, antes jóvenes, y ahora maduros, completamente solos.
Todos los días pasaba saludando a sus vecinos (si se consideraba que cada pequeño asentamiento poblacional, se encontraba a mínimo un kilómetro de distancia entre sí) sobre ése camino rojizo, lleno de arena y grava que se extendía conforme el viajero pasaba, mientras que el panorama a los costados se extendía.
Campos extensos de múltiples cosechas, propiciadas por sus vecinos: trigo, maíz, cebada, farro, entre muchos otros, el campo, grandísimo, se tornaba color avena, mientras que otras veces se volvía amarillo brillante cuando el sol les decía hola, enriqueciendo el cultivo, era un paisaje asombroso, por donde se le viera. Pero por las noches se podía sentir un viento frío que se acompañaba del aullido de algunos perros, cuidando al ganado, bajo la luz de la luna y las estrellas.
Desprovisto, vacío y siniestro.
Algunas de esas veces, en algunos de esos viajes, contaba con la presencia de su esposa Herminia en el carruaje, mientras que otras veces, iba totalmente por su cuenta, de entre ratos se pasaba el brazo sobre la frente sudorosa, un signo de esfuerzo, cansancio, hasta harto, envejecido, y completamente solitario.
Sus cargas y paquetes, sobrellevadas por esas dos bestias, consistía en un conjunto variopinto de recursos para el hogar: kilos de mazorcas, pienso para su ganado, garrafas de agua, aceite, tanto para los motores de sus desgastados tractores, que habían visto el cambio de estación múltiples veces, como aquel comestible, ramas de carrizo para edificar, caña, tanto en bruto como en trozo para producir su propia zafra.
Rondaba el tiempo corriente de principios de siglo, algunas tensiones en el pueblo, como en el país, según le contarían sus allegados; le dejaban intranquilo, pero lo ignoraba en cuanto llegaba a su casa. Su patrimonio le proporcionaba seguridad, aunque se rumoreaba que las cosas cambiarían, no lo sabía con certeza. Hasta ahora, ningún santo, o demonio se había dignado a pararse, a hacerse de algún territorio por la fuerza, o quizá esas noticias aún no tocaban The Marland (afortunadamente).
En una de esas veces, esos días, la ocasión llegó, el día llegaba a su fin. A raíz del acuerdo ejidal con los pescadores, y otros ganaderos y agricultores se había retrasado, el sol estaba a solo pocos minutos de comenzar a tocar con sus rayos ahora débiles, la orilla de la laguna. A través de ése signo, pudo darse cuenta que había desperdiciado muchísimo tiempo dándole vueltas al acuerdo que su vecino más cercano le había comentado, pero bueno, esos eran otros asuntos; le habría dicho a Herminia en otro momento, cuando llegaba tarde, o pasaba el umbral de su casa pasando la noche.
...
Vicente, uno de sus múltiples vecinos se apeó del carruaje, le había dado un "aventón", dejándolo en la cuneta donde empezaba un pequeño cerro, trazado por otro camino, una simple brecha igual de polvosa que el que le llevaba a su casa.
Se despidió de él, mientras esperaba que Herminia hubiera colgado sus camisas de manta.
Don Otilio por fin se quedó solo, ahí sentado en la tabla que había improvisado como asiento, mientras tiraba de la cuerda que ayudaba a conducir a las bestias bayas, los caballos hicieron el sonido característico, relincharon; sacudiendo sus cachetes con los dientes, y el hombre reanudó su marcha.
The Marland rara vez era considerado como un lugar abandonado, dejado de la mano de dios, sus habitantes aunque pocos, recibían de manera regular a “los gringos”, hombres blancos, de cabellos rubios, ojos color zafiro, esmeralda y algunas veces con un aire rocoso, por lo grisáceo de sus irises, simulando las piedras que cada tanto obstruía el transporte de los campesinos. Veían pasar la presencia de esos extraños extranjeros que con dificultad podían entablar conversación con los campesinos.
Pese a ello, Don Otilio lo sintió así, esa anochecida tarde, que mostraba un cielo color carmesí, con motas de color naranja; se sentía particularmente abrumadora, ni un alma se veía por la brecha paralela al camino rojizo, la mezcla de lamentos, entre perros, lobos y hasta coyotes le recordó que estaba transitando un tramo a una hora que casi nunca frecuentaba.
Suspiró, mientras observaba a su alrededor, escuchando los pasos de sus bayos, las herraduras clavadas a las pezuñas, haciendo contacto con las piedras que se quedaban atoradas en el camino, el polvo haciendo de las suyas, elevándose frente a sí.
Mientras, el panorama no se inmutaba, al fin y al cabo; los campos de cosechas abarcaban sus costados, siempre era tranquilo... por lo que le resultó extraño divisar un ligero movimiento en uno de los costados. Esa presencia se desplazaba de manera paralela a su viaje en carruaje, por momentos se detenía, pero emitía un siseo poco reconocible. Don Otilio descartó que fuera una víbora, pese a que éstas hiciera un ruido particular, no podría verse con claridad, ni levantar o mover semejantes barras de trigo, matas altas a los costados, es como si tuviera un peso considerable para imprimir cierta fuerza en las matas.
Ningún perro rodeaba la cuneta donde había dejado a Vicente, cuando este se apeó, por lo que también descartó a cualquier descendiente del lobo por ahí. Frunció el ceño, había recorrido más de diez metros, y en algún momento de despiste, mientras volteaba al frente, esa presencia se había desvanecido.
Don Otilio se encogió de hombros.
“Seguro fue un condenado puerco” les habló confianzudamente a sus bestias finas. “Sí, capaz”.
Reanudó la marcha, con una velocidad más intensa que la anterior, mirando las estrellas, la noche había caído por fin, y se veía a lo lejos una pequeña casilla que apenas emitía luz para formar un halo amarillento, seguro algún quinqué alimentado a base de petróleo brindaba tal débil puntito.
El viento comenzaba a volverse violento, la velocidad y la noche apremiaban…
De repente sus caballos emitieron un sonido extraño, una especie de relincho entremezclado con un lamento, parándose de bruces, así de repente; causándole a Don Otilio irse ligeramente para enfrente, llegando a topar con la barra de metal que había puesto “por seguridad”.
“¡Ora!” propinó el hombre, removiéndose incómodo. Ahora fue su turno apearse de la tabla improvisada, revisando si alguna piedra se había quedado atascada en el mecanismo de la rueda, tanto trasera o delantera. Nada, concluyó.
Volvió a darse una vuelta, rectificando que ningún saco de maíz se hubiera salido de su lugar, nada.
Cuando estaba a punto de volver a subir, se dio cuenta que sus bestias respiraban con dificultad; ¿Se habrían asustado tanto?, ¿Qué fue pues? Su ingenuidad provocó que la espina dorsal se le helara, no había revisado la parte delantera del carruaje, ahí donde estaban sus bestias. Había pecado de estúpido.
El alma se le fue al suelo, sintió que un pozo oscuro, sin fondo se abría dentro de sus entrañas, como si el vacío fuera a tragárselo, ahí en su estómago sintió un golpe propinado por la barra de acero más grande que se pudiera imaginar.
Ahí frente suyo, había un pequeño niño, hará unos cuatro años, envuelto en un saco hecho de manta; beige, o antes lo era, estaba manchada de lodo, en algunas zonas, mientras que en otras se alcazaba a divisar como los hilos, antes reforzados y vueltos a coser, habían sido reventados, un color amarillento, quizá orina del infante pintaba otro extremo.
Don Otilio negó, mientras movía su cabeza. ¿Cómo había llegado esta criatura hasta aquí?, Sus padres ¿Dónde estaban? Muchas preguntas se agolparon en el fondo de su cabeza.
El niño, vestía con unos pantalones café, pardos, apenas podían sostenerse de la cinturilla, con una camisa a cuadros igualmente raída, casi envejecida, que había visto mejores tiempos, no traía zapatos, lo cual era muy peligroso e inhumano de pensar, había piedras que rivalizaban con el tamaño diminuto de los pies del chiquillo, otras mucho más grandes, puntiagudas, planas y porosas; vidrios que algún inconsciente pudiera lanzar o hacer reventar, entre muchas otras cosas como excremento de ganado… las posibilidades eran infinitas.
Acercó el quinqué que siempre llevaba colgado a un costado del asiento improvisado donde se había encontrado hacía unos breves minutos, la pequeña farola iluminó con mayor nitidez al chiquillo, su cabello era negro como la noche, con unas mejillas que parecían haber estado llorando, manchadas de lágrimas secas, mudo, mirándolo con esperanza, acuosas cuencas castañas le devolvían un mensaje tácito.
Ayúdame.
Don Otilio suspiró, preguntándose si la criatura propinaría palabra, lo averiguaría.
Sus caballos seguían respirando con nerviosismo, Herminia lo esperaba en casa, y por lo visto, ése ruido pasado entre las cosechas, y las matas altas se debían a ésa criatura, serpenteando entre esas hierbas, no le sorprendería que después encontrara cardenales y surcos en los brazos del niño, eran muy filosas incluso para él. La brecha seguía desierta.
“Chiquillo, ¿Dónde están tus papás?” se le ocurrió preguntar a la criatura, este le seguía con la mirada mientras Don Otilio lo iluminaba con el quinqué pendiendo de su mano, por momentos éste niño ladeaba su rostro, y permanecía en silencio.
Una… mirada bella, pero inquietante debido al mutismo. Don Otilio desechó cualquier pensamiento desgraciado, era una criatura, sabrá dios si se había perdido, había estado vagando sabía cuánto tiempo, o en el peor de los casos: había sido abandonado.
No encontró otra alternativa, más que treparlo junto a sí, en el asiento, mientras reanudaba su viaje, siguiendo la brecha ahora oscurecida por la noche, el camino, apenas visible por la farola alimentada de petróleo que desprendía un olor rancio.
Por momentos Don Otilio propinaba miradas a un costado, ahí donde se encontraba la criatura, que había recogido sus pequeños piececillos sucios en un ovillo, agarrándose de las rodillas, sin ninguna idea de a dónde se dirigía. Cubierto por esa manta puerca, por ratos escondía su cabeza, y otras veces la asomaba.
Desprendía un olor a… azufre… quizá, como si hubiera sido lanzado a una de esas zafras citadinas donde utilizaban ciertos químicos para deshacerse de los inocentes insectos, que desgraciadamente debido a su naturaleza se sentían atraídos por acabar con cualquier maltrecho verde que permaneciera como remanente. Suspiró mientras se volvía a acomodar pulcramente en su asiento.
“Chiquillo, te llevaré con mi mujer, quizá ella sepa algo de dónde vienes, alguna vecina chismosa que le haya contado…” le volvió a hablar, sonriendo con tranquilidad.
Se había arriesgado demasiado en tomar a una criatura ajena, llevársela por la buena, pero le había parecido más peligroso e irresponsable esperar a que la noche se tragara a esa pobre alma entre las cosechas como había estado haciendo, o peor aún; ser víctima de algún coyote, lobo o perro con muchísima suerte y unos colmillos filosos, flaco demacrado en busca de bocadillo.
Esas criaturas podían arrasar con quien se le pusiera enfrente, incluso almas temerarias como las de sus vecinos campesinos dedicados a la agricultura.
El chiquillo por momentos se encontraba con la mirada perdida. Los caballos, extrañamente le habían desobedecido al dueño múltiples indicaciones para ir más rápido, una cosa fuera de lo común; concedió Don Otilio, mientras propinaba soniditos con la boca para hacerles entender a las bestias.
Hacía un rato se habían puesto algo alteradas, se podía escuchar su corazón repiquetear, el golpeteo de sus herraduras incrustadas en las patas, en la pezuña, eran la única prueba de que seguían avanzando, tocando esa polvorienta brecha, que secretamente se tornaba roja, un rojo brillante inquietante.
Lava, fuego, y calor.
Don Otilio comenzó a sudar, quizá del esfuerzo, pese a tener una noche algo templada; estaba comenzando a pasarle factura, al igual que haberse detenido a recoger a esa criatura abandonada.
El sonido incesante de un metal, o algo ligeramente rígido comenzó a escucharse, un repiqueteo constante y repetitivo. Don Otilio lo asoció con el paso ahora más controlado de sus bayos, el cielo se había vuelto un hueco oscuro, desprovisto de estrellas, frunció el ceño por enésima vez esa noche, mientras observaba como hacía apenas unos momentos, el cielo estaba plagado de múltiples estrellas.
La criatura se removía de vez en cuando, y Don Otilio se alegró de darse cuenta que estaba a solo unos metros de llegar a su casa. Tendría que explicarle a Herminia la presencia del niño, con unas ropas algo antiguas, muy empobrecidas, un alma vagando; se dijo para sí.
Llegó a la entrada, y mientras veía que ningún imprevisto fuera a sorprenderlo, el sonidito que había comenzado a escuchar hacía unos metros atrás se volvió más fuerte, aturdiendo su cordura, y haciendo eco en sus orejas.
“Criatura, hemos llegado” le concedió con una sonrisa.
“¡Herminia!” profirió a gritos Don Otilio, el hombre había subido el tono, porque escuchó como algunas cazuelas eran sacudidas y colgadas en la cornisa de su pequeña chocita, esa que era su cocina.
“Criatura…” comenzó diciendo, pero sus palabras murieron apenas le dedicó una mirada a su diminuto nuevo pasajero; sus ojos se vieron eclipsados por el brillo que emitía, y la criatura le miró de vuelta, sus ojos castaños se había tornado brillantes, y un fuego se escondía en ellos, un rojo muy peculiar.
Comenzó a mover las comisuras de su rostro, como si quisiera sonreír, pero no sonriendo al fin y al cabo, esa mueca que apenas hacemos con desdén.
La pequeña criatura dejó de arrugar sus rodillas, y se quitó la manta beige, sus manos, sus manos… antes cubiertas, habían estado profiriendo ése repiqueteo que había estado confundiendo a Don Otilio solo un breve momento de su viaje, eran garras, o uñas largas, extrañas bifurcaciones, sucias, rotas, pero intactas de longitud, astilladas que hacían contacto con la tabla que había tomado el viejo como asiento en su carruaje, había sido arañada, causando grietas, y algunas astillas reventadas, clavadas en unos caballos que no habían dejado de temblar desde que la criatura se había trepado.
Sangre ligera corría por los muslos de las bestias, los lamentos habían sido silenciados, o eso había creído Don Otilio, una especie de trance chocante le habían envuelto. Las bestias se sacudían con violencia mientras la criatura volteaba siniestramente hacia el viejo, que había soltado las riendas de sus bestias, su sombrero se había caído revelando las prominentes entradas de cabello, aplastadas por el sudor del camino.
Don Otilio tragó saliva mientras procesaba la imagen. La criatura sucia ahora le miraba con superioridad, esas mejillas manchadas; llenas de lágrimas secas. El bello rostro ahora volteaba, y entrecerraba los ojos rojos por completo.
“Papá, tengo dientitos” emitió en un hilo de voz la pequeña, extraña y ahora siniestra criatura, con una voz de seda, distorsionada por el tiempo, parecía la de un niño, y un adulto al mismo tiempo. Su rostro se volvía violento, mientras mostraba una sonrisa… extraña. Cautivadora, sí, llena de astillas, unos dientes gigantescos que se tornaban amarillentos en la base, mientras que terminaban en punta al final, unos labios que podían ser perforados por esas dagas habían sido escondidos, dejando una dentadura más allá de prematura para un infante que en aspecto parecía tener cuatro años.
“Era… el diablo” recuerda mencionar su tío, mientras todos los niños en el corrillo salían corriendo, gritando, tras imaginarse el aspecto de ésa criatura, que había aparecido bajo circunstancias extrañas y desconocidas. En una noche calurosa que se tornó en fría de repente, frente a ése hombre, llevado por la esperanza de poder encontrarse a los padres de ésa diminuta criatura, y quizá llevado también por la idea de la ausencia infantil en su casa.
No lo sabía, a esas conclusiones había llegado su tío. Decía que en lugares alejados de la multitud como aquel, se solían presenciar criaturas fuera de lo común, quizá encontraban personas que se perdían entre las cosechas, altas matas, o simplemente era un mito, pero de algo estaba seguro, es que seguía siendo una historia muy acostumbrada a contar por esos lares.
¿Quién la habrá inventado? o peor aún ¿presenciado? Y a esas mismas conclusiones había llegado él, lo recuerda vívidamente, porque según contaría su tío, ése hombre, del que nadie había sabido más, al igual que su esposa, habían desaparecido, después de que ciertos vecinos escucharan lamentos extraños, y un olor ciertamente a azufre en el ambiente.
Al igual que ése hombre Don Otilio y su esposa Herminia habían recorrido incontables veces, ése mismo camino, ésa brecha que se tornaba naranja con polvo y grava, e irregular, él se encontraba justo enfrente de esa brecha, pero en otro tiempo.
Un escalofrió le recorrió.