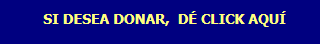29
GÉNESIS GARCÍA -CHILE-
Es historiadora y escritora. Ha publicado en revistas como Trinando, Interlatencias, Anacronías, El Nahual Errante, Laberinto de Estrellas, Primera Página, y Especulativas, entre otras. Ha recibido reconocimientos en España, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil por sus antologías de cuentos y relatos breves. Comenzó a escribir desde muy joven, motivada por las lecturas de los libros que su padre compraba a granel en las librerías de segunda mano. Sus autores favoritos son Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, J.R.R. Tolkien, Anne Rice y Stephen King.
Redes sociales:
Instagram: genesis_garcia2912
Facebook: Génesis García
OLVIDADO
Los dedos callosos y ágiles de Joseph trenzaban las fibras con la eficacia de quien ha hecho el mismo trabajo por años. Un revés, un derecho, nudo. Un revés, un derecho, nudo. Un revés, un derecho, nudo. La red fue apareciendo lentamente sobre la arena, formando un manto grisáceo a sus pies. La pesca era su única herramienta para sobrevivir en ese islote olvidado de Dios y Joe era un experto. Los años le enseñaron a reconocer las mareas y el movimiento de las estrellas y la luna, las épocas de desove y las migraciones de aves y peces por igual. Ató los lastres a las puntas y luego cortó los cabos sobrantes antes de ponerse de pie con un gruñido de cansancio. Estiró la espalda y recogió su labor, envolviéndola en sus brazos y dirigiéndose a la orilla. Subió con paso cansino el promontorio de rocas que lo llevaría hasta la cima del breve acantilado donde dos gruesas argollas de hierro lo esperaban, firmemente clavadas en la roca madre.
El anciano anudó los cabos de la red a las argollas y una vez que se sintió satisfecho con la firmeza de los nudos, cogió la porción más grande y la lanzó al mar con fuerza. Los lastres arrastraron el tejido hacia el fondo de la bahía, esperando a sus presas con avidez. Joseph permaneció unos momentos, muy quieto, vigilando que los lastres funcionaran y la red no volviera a la superficie con el movimiento de las olas. El mar, manso como un tazón de leche, se mecía a impulsos del viento, besando la costa una y otra vez. Sus tonos verdeazulados eran una maravilla para los ojos y Joseph se perdió en su danza, dejándose llevar por los recuerdos.
Tenía veinte años cuando el ballenero en el que lo montaron a la fuerza atracó en la pequeña bahía. El islote era un sitio desolado que ni siquiera aparecía en las rutas de navegación, debido a su escueto tamaño. En la antigüedad, sirvió como el hogar de un faro para las embarcaciones que tomaban esa ruta, pero, el edificio era una ruina tan frágil como la memoria de los que un día reclamaron posesión sobre la pequeña porción de tierra. Sin embargo, los capitanes más avezados y experimentados lo conocían por una sola razón: el islote tenía un manantial de agua fresca. De donde provenía el agua y porqué su sabor era tan dulce era un completo misterio. Lo que sí sabían era que su presencia salvó la vida de muchas embarcaciones perdidas en medio del océano y se convirtió en una especie de leyenda para los marinos; un sitio mágico donde los hombres afortunados tenían una segunda oportunidad.
El capitán del Daughter of the Mist era un hombre mayor, rígido y con el rostro surcado de cicatrices, mudo testigo de sus años como corsario. Tenía la mirada aguda y penetrante y hablaba en voz muy baja, sin alzar jamás el tono más allá de un murmullo. Pero, no impedía que manejara a su tripulación con mano de hierro, imponiendo disciplina con severidad ante el menor indicio de pereza o subversión. Joseph no era parte de su tripulación, pero, desde el primer momento sintió el poder que ostentaba ese hombre. El viejo capitán lo recibió con una mirada pesada. Lo observó de arriba abajo, estudiándolo, midiéndolo y luego, sin decir palabra, hizo un gesto con la cabeza. Los rudos marinos entendieron la silenciosa orden y lo jalaron por los brazos, arrastrándolo sobre la cubierta para encerrarlo en la bodega del barco. Allí lo mantuvieron prisionero durante toda la travesía, ignorando sus llamadas de auxilio y su clamor sobre su inocencia. Su única culpa fue amar a la mujer equivocada.
Mildred Alcock era la hija del juez. Era hermosa y dulce y su piel parecía estar hecha de crema: llamaba a probarla. Tenía un par de hermosos ojos, tan celestes como el cielo y su cabello rojizo caía en preciosos caireles por su espalda. Joseph la vio un día, mientras compraba en el mercado del pueblo y cayó hechizado por el batir de sus pestañas, por el movimiento de sus labios llenos y sus manos pequeñas y blancas que parecían llamarlo. La siguió como un poseso, decidido a convertirla en su esposa. Nunca nadie causó una impresión como esa en su alma y estaba seguro que nadie más lo haría. Sin embargo, tras seguirla un par de calles, se vio obligado a esconderse tras un muro al ver al joven gallardo y rozagante que se acercaba a ella, con un ramo de jacintos en las manos.
La muchacha las recibió con una sonrisa incómoda y el joven la saludó con un leve beso en la mano, ofreciéndole luego el brazo en un gesto galante. La joven aceptó el gesto con una sonrisa congelada, sin demasiado entusiasmo. Su aya, sin embargo, lucía exultante ante la presencia del mozo sonriente y comenzó a parlotear incesantemente, mientras se perdían calle abajo. Joseph sintió la sangre arder ante la escena y dio media vuelta decidido a averiguar todo sobre ella, a sacar al mequetrefe de las flores del camino y a conquistarla, así fuera lo último que hiciera. Así fue como descubrió que se llamaba Mildred, que tenía diecisiete años y que su padre la había comprometido con el hijo del alcalde. Todo el pueblo comentaba lo conveniente del enlace y chismorreaban en voz baja, esperando con ansias el día de la boda del año. Joseph, terco como una mula, buscó trabajo en su casa como jardinero, en un intento desesperado por acercarse a ella.
Así, tuvo la oportunidad de verla caminando por los jardines con un libro de poemas entre sus manos pequeñas y delicadas. Ella leía bajo la sombra de un roble y él soñaba con acercarse y hablar con ella, robarle una sonrisa, robarle el corazón. Buscó el libro que leía entre las posesiones que dejó su fallecida madre (también ávida lectora) y comenzó a copiar coplas y poemas que dejaba en el marco de su ventana cada día acompañado del capullo más bello de la mañana. Mildred se molestó al comienzo, pensando que se trataba de otro gesto de Peter, su soso prometido, pero, pronto cambió de opinión al reconocer que Peter jamás podría escribir algo tan bello, mucho menos con esa caligrafía impecable y elegante. La muchacha comenzó a esperar las misivas y las abría con entusiasmo, buscando con la mirada a su admirador. Joe, acobardado por el peso de sus sentimientos, se escondía cada vez, maldiciendo su cobardía mientras esperaba a que ella dejara la ventana para retomar sus labores.
Hasta que un día, ella le salió al encuentro y le entregó una rosa con una carta atada alrededor del tallo. Joseph sintió que los ángeles del cielo cantaban para él y la cogió con cuidado, rozando apenas sus dedos con los suyos. Fue así como comenzaron una aventura en la que el amor les mostró su lado más amable. Mildred salía al jardín cada día y leía en voz alta cuando él podaba los setos, diciéndole todo lo que sentía en forma de versos escritos por otros. Joseph cortaba flores para ella y, guiado por un viejo manual de su difunta madre, le enviaba mensajes en forma de ramos. Mezclaba acacias amarillas y aster para decirle que confiaba en ese amor secreto que florecía entre ellos. Juntaba azucenas, hiedra y calas para asegurarle que le sería fiel a su bello corazón inocente y camelias blancas con lirios amarillos para confesarle que la pureza de su amor lo hacía feliz.
Mildred soñaba con el día en el que podrían estar juntos, pero, sabía que era un imposible. El compromiso con Peter era una realidad de la que no podían esconderse y pronto comprendieron que, si querían convertir su idilio en una realidad, debían huir. Se mantuvieron discretos, preparándose para el día en el que huirían muy lejos. Sin embargo, Peter comenzó a sospechar. Sabía que Mildred no lo amaba y que no deseaba casarse con él, pero, siempre mantuvo una fachada de amabilidad y resignación que le daba esperanzas. Sin embargo, con el paso del tiempo, ella parecía hacer más claro su rechazo. La muchacha se negaba a acercarse a él o a dejar siquiera que cogiera su mano, mirándolo siempre con desprecio mal disimulado. Esto hirió profundamente el enorme orgullo del muchacho y en su corazón comenzó a incubar un odio profundo y absoluto contra la mujer que, en teoría, sería su esposa.
Comenzó a perseguirla, a vigilar sus pasos, a tratar de encontrar la razón por la que ella dejó de fingir que, al menos, le agradaba su compromiso. Y entonces, lo descubrió. Un día nefasto, el persistente pretendiente apareció por sorpresa en el jardín y encontró a Mildred y al jardinero compartiendo un beso clandestino, el primero y el único. No dijo nada, pero, el orgullo y la ira lo enceguecieron y, de inmediato, su mente buscó el mejor modo para deshacerse de ambos. Esperaría, con paciencia a que llegara el momento indicado y entonces, Mildred sabría que nadie se reía de Peter Taylor sin conocer el infierno.
Era una noche sin luna cuando Mildred dejó su cuarto con un pequeño atado de ropa para huir con el adorado de su alma. Tenían meses planeando el escape y el corazón le latía enloquecido dentro del pecho, esperando con ansias el momento en que se encontrarían bajo el puente y huirían en el carruaje que Joseph rentó de antemano. La muchacha caminó apresuradamente, aprovechando la oscuridad de la noche para esconder su huida. Sin embargo, pronto descubriría que esa oscuridad que parecía guarecerla, sería en realidad su condena. Peter apareció de pronto, desde la vera del camino y la cogió por la espalda, cubriendo su boca con una mano, impidiéndole pedir ayuda. La bolsa con ropa cayó sobre el camino y el hombre la arrastró hacia la espesura, perdiéndose con ella en la ominosa oscuridad.
Joe esperó y esperó, cada vez más inquieto, negándose a creer que Mildred lo hubiera abandonado. ¿Cómo podría, si decía amarlo? ¿Acaso no planearon todo un futuro juntos? Los rayos del sol lo descubrieron bajo el puente, con el corazón roto y el alma hecha trizas. Comenzaba ya a recoger sus cosas cuando alguien entró al pueblo dando voces.
– ¡La han asesinado! ¡Han asesinado a Mildred Alcock! – gritaba la voz, anunciando las malas nuevas. Joseph sintió el momento exacto en el que su alma se rompía en pedazos. Un dolor inmenso, intenso, absoluto hizo presa de su pecho y sin importar lo que pensara la gente, comenzó a gritar como un poseso, echando a correr en dirección a la finca de los Alcock.
Alguien avisó al padre de la muchacha lo ocurrido y cuando Joe llegó, sin aliento y con el rostro surcado de lágrimas, se encontró con la estremecedora escena del padre sosteniendo el cuerpo horriblemente golpeado y medio desnudo de la hermosa Mildred. Un alma misericordiosa se acercó y cubrió a la muchacha con una manta, guardando así su pudor de miradas ajenas y morbosas. Joseph observó con los ojos arrasados en lágrimas, deseando arrojarse sobre ella para despertarla con sus besos. No podía creer que una tragedia como esa truncara todos sus sueños y todas sus ilusiones. Era injusto. Era tan jodidamente injusto, tan desolador, tan… tan triste. Sabiendo que nadie lo dejaría acercarse y que solo él conocía su dolor, se alejó poco a poco, internándose en el bosque para llorarla a solas, para purgar su dolor en privado. Perdido entre los árboles, gritó hasta quedarse sin voz, maldiciendo a Dios y a su suerte, maldiciendo al destino que le arrebataba a la única mujer que amó, a la única cosa que realmente quiso en la vida. Él iba a hacerla feliz, iba a amarla como nadie. Iba a darle hijos y a construir un futuro con ella a su lado. Estaba dispuesto a darlo todo, a hacer lo que fuera por darle la vida que merecía y ahora, la misma vida se la arrebataba de las manos antes que pudiera siquiera demostrarle cuán hondos y sinceros eran sus sentimientos.
Horas después y completamente destruido por dentro, regresó a su casa, arrastrando los pies y los trozos de su corazón. Se encerró en el cuarto y se tiró sobre la cama, decidido a partir con ella. Pasaron los días y el juez, determinado a dar con el culpable de la muerte de su hija, removió hasta las piedras del camino. En la habitación de la muchacha descubrieron las cartas y poemas que intercambiaron y entonces, Peter hizo su entrada triunfal. Vestía de luto de pies a cabeza, mostrando al mundo cuánto le dolía la pérdida de su hermosa prometida. Todo el mundo lo compadecía en su papel del prometido al que arrebataron la novia demasiado pronto y él aprovechó esa compasión para esconder su culpabilidad.
– ¿Tú enviaste esto a mi hija? – preguntó el juez, sacudiendo las cartas frente a su rostro impasible– ¿Por qué ibas a huir con ella, si yo te di su mano en matrimonio?
– Esas cartas no son mías, señor, se lo puedo asegurar…– replicó, con la voz rota y las mejillas en llamas; el retrato perfecto del caballero ofendido.
– Entonces, ¿quién las escribió? – exclamó el pobre hombre, apretando los papeles entre sus manos convulsas.
– Joseph Treverton, señor. El jardinero– los ojos del juez se abrieron con incredulidad y Peter, aprovechando su oportunidad, narró con lujo de detalles lo que vio ese día en el jardín, exagerando todo al punto que el juez cayó sentado sobre la cama de su hija, horrorizado.
La policía apresó a Joseph sin decir palabra y lo arrastraron a la presencia del juez. El hombre no pensaba juzgarlo en el tribunal, claro que no. Haría justicia a su manera. Los policías arrojaron a Joe a los pies del juez y éste lo miró con tal odio que el joven comprendió que estaba perdido. A sus espaldas, Peter Taylor sonrió y Joseph supo que él era el culpable. Intentó lanzarse contra el maldito, pero, los policías lo retuvieron y, siguiendo las órdenes del juez, le dieron la paliza de su vida. Los golpes llovían sobre él, enviando ramalazos de dolor por todo su cuerpo. Sus huesos crujieron y se quejaron y su piel se sentía como si estuviese envuelta en llamas. Todo dolía, pero, lo más doloroso era saber que lo creían capaz de lastimar a la persona que más amó en la vida y que el culpable permanecería impune para siempre.
El juez lo hizo subir como prisionero al barco ballenero, condenándolo a la peor de las muertes. Ordenó que se internaran mar adentro y que lo ataran a la quilla. El castigo, popularizado por los piratas del siglo anterior, consistía en lanzar una cuerda de un extremo al otro del barco. El condenado era atado a uno de los cabos y los marinos tiraban de la cuerda, arrastrando al pobre diablo por la cubierta y luego, bajo el barco. Los condenados no solo se ahogaban bajo el agua, sino que, además, los percebes destruían la ropa y la piel del condenado, mientras que la sal quemaba en las heridas. Era una muerte terrible, dolorosa y cruel, reservada solo para los peores criminales. Sin embargo, el orgulloso capitán del barco, se negó a obedecer sus órdenes. Él era el dueño y señor de su embarcación y nadie más que él podía decidir el destino de las almas que abordaban su nave. Por eso, se alejó del puerto con rapidez y navegó por aquellas rutas secretas, llevándolo a un sitio donde podría pagar sus culpas haciendo algo útil para los demás.
Cuando arribaron al islote, los marinos lo cogieron por debajo de los brazos y lo arrastraron a tierra. Tras él, bajaron un par de cajas de madera, siguiendo las silenciosas órdenes de su capitán y las dejaron apiladas en la playa. Joe, confundido, alzó los ojos hacia el marino y éste le dedicó una tenue sonrisa.
– No sé si serás culpable de lo que dicen que hiciste, chico. Pero, nunca me ha gustado desperdiciar los recursos. Y tú, mi joven amigo, eres un recurso valioso. Eres fuerte y pienso aprovechar esa fuerza… ¿ves ese edificio de ahí? – preguntó de pronto. Joe desvió la mirada hacia el montón de rocas que se mantenían en pie pese a las inclemencias del clima y asintió, en silencio– Ese edificio era un faro. Alrededor de este islote, se encuentra una de las cadenas rocosas más peligrosas del Atlántico. Ha hundido cientos de barcos y eso se debe a que nadie se ha armado de valor para venir aquí y reparar el jodido faro. Por eso, tú lo harás.
– Yo no quiero hacer eso, señor. Todo lo que quiero es atar una roca a mi cuello y lanzarme al agua– replicó, con la voz ronca debido a la falta de uso. El capitán soltó una risotada que sonó como un ladrido y negó con un gesto, divertido con su sinceridad.
– Oh, pero, lo harás, muchacho– afirmó– Lo harás, porque algún día, se va a descubrir la verdad y la única manera de probar tu inocencia y vengar a la pobre señorita Alcock es manteniéndote con vida– Joseph abrió los ojos con sorpresa y se arrastró hasta sus pies, apretando la tela de sus pantalones entre sus manos convulsas.
– ¿Usted me cree? – preguntó, temblando de pies a cabeza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.
– Cosas más raras se han visto antes– respondió el viejo capitán, encogiéndose de hombros con gesto indiferente– Un inocente pagando por un crimen que no cometió es casi algo cotidiano. Pero, la mentira tiene piernas cortas y se descubre muy rápido. Haz lo que te pido y te prometo que cuando ese día llegue, te llevaré de regreso conmigo a tierra– la esperanza floreció en el pecho de Joe y asintió, entusiasta.
El capitán se encargó de dejarle herramientas y suministros, le mostró el manantial que florecía en medio de la isla y las especies comestibles que crecían a su alrededor. Prometió volver dentro de un mes para llevar el aceite de ballena que alimentaría el faro. Joseph se volcó en su tarea como un poseso, intentando que el cansancio físico lo ayudara a conciliar el sueño por las noches. Y es que no había noche que no soñara con la espantosa imagen de Mildred tirada en el suelo, con su ropa destrozada y sus ojos abiertos a la nada, mientras su padre la abrazaba, llamándola a gritos. La culpa no lo dejaba ni de día ni de noche y permanecía a su lado como su única compañera. Si hubiese ido a su encuentro, si no la hubiera orillado a huir, si no la hubiera conocido… su mente se llenaba de “si tan solo”, “si hubiera”, atormentándolo aún más.
En medio de esa soledad, Joe pasaba sus días trabajando como un poseso, intentando ahogar las voces de su cabeza con el ruido del martillo y el formón. Estaba decidido a terminar lo antes posible, esforzándose por mostrarle al capitán que él cumplía su palabra y que esperaba hiciera lo mismo. La sonrisa de Peter permanecía en su retina y Joe golpeaba las piedras con todas sus fuerzas, fantaseando con que era la cabeza del desgraciado la que aplastaba bajo la furia de su mazo. Un mes más tarde, tal y como prometió el capitán, el barco estaba de regreso, trayendo el precioso aceite de ballena que convertiría esa miseria en ruinas en un salvavidas para cientos de embarcaciones que se perdían en el mar. Así, Joseph se convirtió en el guardián del faro, un hombre destinado a la soledad y al aislamiento. Su contacto humano se reducía a las visitas mensuales del Daughter y sus recuerdos. Era todo lo que tenía… hasta que se dio cuenta que también tenía al mar. El mar era una constante en sus días; su canción le hacía compañía, llenando el pesado silencio y sus noches, arrullándolo como si se tratara de una canción de cuna. Joe nunca antes vio algo tan maravilloso como esa inmensa extensión de agua que parecía no tener fin.
Aprendió poco a poco a perderle el miedo, a aventurarse por los roqueríos y la playa, encontrando los pequeños tesoros que éste le dejaba como ofrendas para obtener su amistad. Cangrejos, mejillones, algas y peces aparecían día a día, entregándole el sustento, develándole sus secretos. Los delfines saltaban mar adentro y las ballenas lanzaban enormes chorros de agua, salpicando todo a su alrededor. Era algo mágico. Impresionante. Lo más bello que vio jamás… con excepción de Mildred. Ella seguía siendo parte importante de su vida, siempre lo sería. A veces, Joe la sentía a su lado, notaba su perfume rodeándolo o soñaba con el toque de su mano y aquella única y maravillosa ocasión en la que rozó sus labios. Su presencia era como un ángel benéfico que lo salvaba de la locura y lo acompañaba en medio de su desoladora soledad, salvándolo de la desesperación.
Poco a poco, Joe comenzó a relacionar el recuerdo de Mildred con la figura del mar. El agua tenía el mismo color que sus ojos y su canción parecía su voz susurrándole sus sueños de una vida compartida. Y así, Joseph, se enamoró del mar. Escribía poemas para ella en la arena, imaginando que cada ola que los barría eran sus manos recibiendo aquellas cartas de amor. Le cantaba por las noches y lo contemplaba por horas, hipnotizado por el vaivén de las olas, tal como un día cayó rendido por su sonrisa. Lo amaba. La amaba. Amaba al mar y amaba a Mildred. Con el paso de los años, sin embargo, el mar se convirtió en su prisión. La última vez que vio al capitán del ballenero, este lucía acabado. Estaba pálido, ojeroso y su voz ya ni siquiera se escuchaba. Mirándolo a los ojos con algo que parecía culpa, le dejó el último cargamento de aceite de ballena y luego el barco partió para nunca más volver.
Joseph quedó prisionero en la isla, aislado del mundo, perdido. Nadie sabía que estaba ahí y nadie iría en su rescate. Las embarcaciones, prevenidas por la luz del faro, pasaban lejos de la orilla del islote, evitando las rocas del fondo, ignorantes de quién era el farero, pero, agradecidos por su labor. Joe esperaba un día poder acercarse a una de las embarcaciones, pedirle que lo llevaran de regreso a tierra. Extrañaba tierra firme, pero, también temía regresar. ¿Y si aún dudaban de él? ¿Si aún lo creían culpable? ¿Qué harían con él? Se sentía como un vil cobarde, pero, el instinto de supervivencia era más poderoso que sus deseos de regresar a la civilización. “Será otro día”, repetía cada vez que veía una embarcación cerca. “Mañana pediré ayuda y saldré de aquí”. Sin embargo, los días se alargaron y se convirtieron en meses y la provisión de aceite se agotó.
Al principio, Joe esperó. Siguió su rutina diaria, pescando, cantando y escribiendo poemas para su amada. Recorría la playa cada día, esperando ver aparecer al Daughter en cualquier momento. Los meses se convirtieron en años y los años en décadas y el ballenero nunca regresó. Joseph pasó cuarenta y tres años varado en la isla, conviviendo con su amante el mar y sus recuerdos distorsionados por el tiempo. Tejía redes y remedaba su ropa consumida por la sal. Comía peces y cangrejos y construía una nueva adición a su pequeña cabaña, como si necesitara más espacio, como si alguien más fuese a ocupar su humilde morada. Olvidó el sabor del pan, del té y el azúcar. Olvidó el rostro de su madre y los recuerdos de su infancia y todo lo que le quedó fue el inmenso vacío que Mildred dejó en su vida.
El anciano regresó sobre sus pasos y comenzó a retirar las redes al notar que el cielo comenzaba a ensombrecer y el agua a llenarse de resaca. Eso solo podía significar una cosa: tormenta. Debía retirar sus redes recién hechas y guarecerse en la cabaña. La pesca importaba poco cuando la fuerza del mar comenzaba a amenazar al pequeño islote. Jaló y jaló, sintiendo como el viento arreciaba y sacudiéndolo e impidiendo que levantara las redes. Un aguacero infernal se desató de golpe y Joseph estuvo a punto de renunciar a recuperar sus redes cuando pisó una roca resbaladiza y sin que pudiera hacer nada, cayó de cabeza al agua. Al principio, se resistió. Intentó nadar de regreso a la superficie, pero, la fuerza del agua lo empujaba, lo jalaba mar adentro, sacudiendo su cuerpo como si se tratara de un muñeco. La desesperación lo invadió por un momento, y el pánico a morir, impreso en la esencia de todo ser vivo lo hizo gritar bajo el agua.
Pero, fue solo un minuto. De pronto se dio cuenta que no debía pelear. El mar era su amante. Su único compañero. El recuerdo de Mildred invadió su mente y cerró los ojos, dejándose llevar por la corriente, alejándose cada vez más de la diminuta isla que fue su hogar por cuatro décadas. Una par de manos pequeñas y delicadas se posaron sobre sus mejillas y el anciano abrió los ojos de golpe, encontrándose con el dulce rostro de su amada Mildred a centímetros del suyo. Dejó de sentir el cuerpo cansado y adolorido de un anciano y las manos que se posaron sobre las de ella eran las de un hombre joven fuerte, como fue un día. La muchacha sonrió y acercó sus labios a los suyos, regalándole al fin el apasionado beso que nunca pudo darle en vida.
Una semana después, unos niños que jugaban en la playa encontraron el cuerpo maltrecho del anciano. Gritaron asustados y la madre los apartó de la escena, escondiéndolos contra su falda mientras el padre giraba el cuerpo en un vano intento por reconocer al pobre náufrago. Grande fue su sorpresa, sin embargo, cuando descubrió una sonrisa congelada para siempre en su rostro ajado.